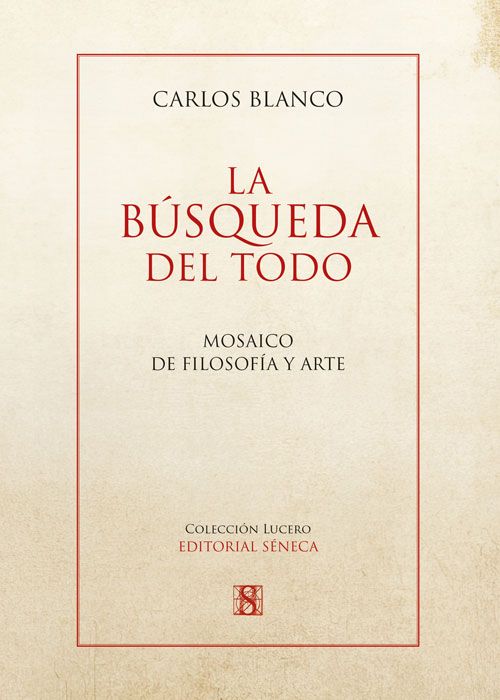«Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre». Génesis
A los hermanos noaquitas de la antigua y honorable fraternidad de nautas del arca real los encontré felices por el encuentro en alta mar. Allende los mares, y más allá de las tierras del septentrión, el reencuentro se hizo necesario después de navegar por la deriva tanto tiempo.
El comandante, viejo lobo de mar experto y conocido en todos los puertos, nos sentó en la triangular mesa del ágape y empezamos a charlar distendidamente sobre los diez mil asuntos profanos que siempre son noticia. El capellán, los escribas y los diáconos nos ponían al día de aquello que interesaba más allá de ultramar. Como estábamos en alta mar, el menú era a base de pescado, el cual me negué a ingerir a pesar de la insistencia de los comensales. Cuando me preguntaron el motivo por el cual no comía animales, les recordé la antigua leyenda noaquita y sus siete sagradas leyes, que fueron universales y para toda la humanidad, y las cuales inspiraban nuestros rituales y pactos secretos.
Entre los muchos relatos antiguos que intentan explicar el origen moral del mundo, pocos son tan reveladores como el del patriarca Noé. A través de él, la Biblia narra una crisis civilizatoria —el Diluvio— y un nuevo comienzo en la relación entre el ser humano, Dios y los animales. Pero bajo la superficie del mito hay algo más que una historia de supervivencia: hay un cambio de consciencia, empecé a relatar.
Cuando el relato del Diluvio se abre en el Génesis, el mundo está en ruinas morales. “Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.” (Génesis 6:12). El término hebreo que describe esa corrupción, ḥamas, significa violencia, crueldad, derramamiento de sangre. La humanidad, dice la tradición, se había vuelto voraz: mataba por placer, devoraba animales vivos, y la sangre —símbolo de la vida y por tanto del alma hilozoista de todas las cosas— corría sin medida. Esa degeneración no se limitaba a los seres humanos; “toda carne” implicaba también a los animales, arrastrados por el mismo torbellino de dolor. El Diluvio llega, así, no como un castigo arbitrario, sino como una purificación: la Tierra, saturada de sangre, necesita volver a ser agua, volver a su origen.
Noé aparece entonces como un punto de inflexión en la historia sagrada de la humanidad: el único justo, el hombre que escucha el murmullo de la vida y actúa en consecuencia. Construye el Arca no solo para salvar a su familia, sino para proteger a las especies, a los inocentes que el hombre había olvidado. El Arca es el primer santuario ecológico, la primera ecoaldea flotante: un refugio en el que la vida se reorganiza y en el que, por un instante, vuelve a reinar la paz entre el ser humano y el animal. Dentro de aquella nave flotante, todos los seres comen en calma, sin devorarse. Es, durante unos días, el retorno al Edén, al Olam Habá hebreo, al esperado Mundo Venidero.
Cuando las aguas retroceden y Noé pisa la tierra firme, el mundo parece limpio, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Dios lo sabe y le habla de nuevo, sellando un pacto que abarcará a toda la creación. “Establezco mi alianza con vosotros y con toda carne viviente que está con vosotros.” (Génesis 9:9–10). Esa expresión —toda carne— es clave: el pacto no es exclusivo del ser humano; incluye a los animales. Dios no solo salva al ser humano, sino también al resto de las criaturas, y el arco iris se convierte en el signo de ese compromiso mutuo. Cada vez que la luz cruza la lluvia, el cielo recuerda a la tierra que la vida es una sola. Todos estamos unidos por el alma de todas las cosas.
En ese contexto se pronuncian las palabras decisivas: “Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.” (Génesis 9:4). Este versículo, a menudo mal leído, no es una autorización condicionada, sino una prohibición tajante. El tono hebreo original —con la partícula aj, que introduce una oposición o corrección— expresa una advertencia: no os atreváis a comer carne que contenga la vida, porque la vida pertenece a Dios. No hay en esa frase concesión alguna, sino lamento y límite. Después del horror del Diluvio, Dios nos recuerda que la violencia no ha desaparecido, que su impulso a matar sigue acechando, y que la sangre de los seres inocentes clama desde la tierra.
Las lecturas posteriores, hechas por pueblos carnívoros y teologías justificadoras, transformaron ese aviso en un supuesto permiso: “todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento”. Pero ese “todo” no es una carta blanca, sino un espejo de la degradación humana. El texto muestra el contraste entre el ideal original —“He aquí que os he dado toda planta que da semilla”— y la caída posterior, donde el hombre ya no sabe vivir sin destruir. Dios no bendice ese cambio; lo constata con tristeza. El permiso aparente es el reflejo del fracaso moral del ser humano, no un mandato divino.
Las tradiciones místicas judías y cristianas tempranas lo comprendieron así. El Libro de los Jubileos y el Midrash Rabbah insisten en que antes del Diluvio la humanidad empezó a matar animales y a beber su sangre, y que esa violencia fue una de las causas de la catástrofe. La ley noaquita que prohíbe comer carne con vida no es una “regulación alimentaria”, sino un acto de memoria: un recordatorio de lo que llevó al mundo a su ruina. Dios pone un freno a la barbarie y, al mismo tiempo, confía en que el hombre recupere su compasión perdida.
Los antiguos rabinos hablaron entonces de los “Siete Mandamientos de los Hijos de Noé”, principios universales que deben regir a toda la humanidad: no idolatrar, no blasfemar, no asesinar, no robar, no cometer actos impuros, establecer justicia y, especialmente, no comer carne arrancada de un ser vivo. Este último precepto —Ever Min HaJai— es el que más directamente toca el corazón de la ética animal. Prohíbe el acto de crueldad que convierte al hombre en depredador, recordando que la sangre de cada ser pertenece al Creador. En el fondo, todo el código noaquita puede leerse como una pedagogía del respeto: un llamado a vivir en armonía con la vida misma.
Esa enseñanza reaparecerá más tarde en la Ley de Moisés, que ordena derramar la sangre del animal en la tierra “como agua” y no consumirla, porque “la sangre es la vida”. (Deuteronomio 12:23). Y volverá a resonar en los primeros cristianos, cuando los apóstoles, en el Concilio de Jerusalén, recomiendan a los pueblos gentiles abstenerse de “sangre y de lo estrangulado” (Hechos 15:20). En todas estas tradiciones, la idea central persiste: el respeto a la vida animal no es un detalle ritual, sino una exigencia espiritual.
Leída desde el presente, la figura de Noé representa la conciencia ecológica antes de la ciencia. Es el ser humano que comprende que sin respeto por la vida no hay futuro. El vegetarianismo —en su sentido más profundo— es una continuación natural de ese pacto. No es una opción dietética, sino una postura espiritual frente al mundo. Rechaza la violencia como alimento y busca restablecer el vínculo con la vida. Noé, al proteger a los animales en su arca, mostró la imagen del ser humano reconciliado con la creación; quien vive sin causar muerte innecesaria prolonga hoy ese gesto y ese pacto divino.
El arco iris que brilla tras el Diluvio no es una promesa de permiso, sino una señal de advertencia y esperanza. Sus siete colores, como los siete mandamientos noaquitas, recuerdan que la diversidad de la vida depende de un mismo equilibrio. Cuando el ser humano destruye ese pacto —cuando vuelve a llenar la tierra de sangre y dolor—, las aguas del caos amenazan con regresar. Pero cuando lo honra, cuando respeta la vida y renuncia a la crueldad, el arco iris se vuelve un puente entre la consciencia y el espíritu, entre la Tierra y el Cielo.
En definitiva, explicaba en la sobremesa, la llamada de Noé no fue a comer, sino a cuidar. Su religión —la religión del arco iris, la más universal de todas, lejos de dogmas e ideologías— no es la de los sacrificios, sino la de la compasión. En ella, el respeto por los animales no es un añadido moral que reclama su sexto mandamiento, sino el núcleo mismo de la fidelidad a Dios. Porque quien comprende que la vida no le pertenece, de alguna manera deja de destruirla, y solo entonces, cuando eso ocurra, la Tierra podrá volver a respirar en paz.
pd. Las Siete Leyes de Noé, universales para toda la humanidad:
- No adorar ídolos.
- No blasfemar.
- No cometer pecados de índole sexual.
- No robar.
- No asesinar.
- No comer la carne de un animal vivo.
- Establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes.